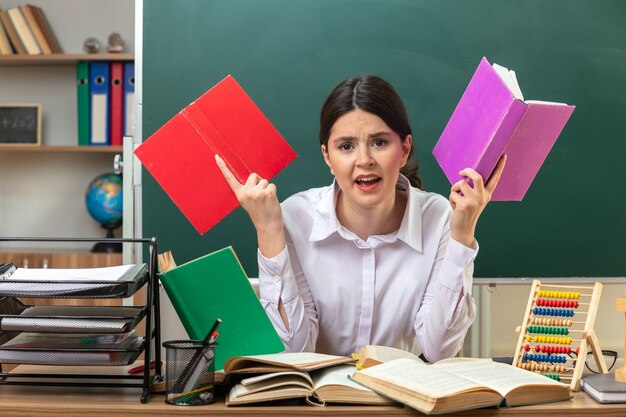
Por: Ana Gaby

La reforma educativa que el gobierno de Javier Milei impulsa bajo el nombre de “Ley de Libertad Educativa” reabrió viejos debates y encendió nuevas polémicas en el ámbito académico y docente. Presentada como una transformación orientada a devolver autonomía a familias e instituciones, la propuesta reconfigura pilares que definieron durante décadas el sistema educativo argentino. Entre ellos, la escolaridad obligatoria, la centralidad del Estado como garante de derechos y la unificación de contenidos mínimos. Para buena parte del sector educativo, estas modificaciones representan un retroceso histórico que desafía los consensos construidos desde fines del siglo XIX.
El borrador, elaborado por Carlos Torrendell junto al Ministerio de Desregulación encabezado por Federico Sturzenegger, habilita la educación en el hogar en todos los niveles, reduce la carga horaria obligatoria y flexibiliza los contenidos curriculares, dejándolos a criterio de cada institución. También permite la enseñanza religiosa dentro de las escuelas públicas, algo que la Argentina había dejado atrás con la consolidación de la educación laica como uno de sus principios fundacionales. Estas medidas, en conjunto, componen un programa que para sus defensores representa una recuperación de libertades y para sus críticos implica el desmantelamiento de la educación pública tal como se la conoce.
Desde los gremios docentes, el rechazo fue inmediato. CTERA, a través de su secretaria general Sonia Alesso, advirtió que la reforma propone un escenario “pre-sarmientino”, aludiendo al riesgo de retornar a un sistema fragmentado, desigual y sin supervisión estatal clara. Hugo Yasky, secretario general de la CTA, calificó el proyecto como un “mamarracho terraplanista” y alertó que el desarme del sistema actual terminaría profundizando brechas ya existentes entre sectores sociales. Para ambos dirigentes, la combinación de homeschooling irrestricto, autonomía curricular y vouchers educativos configura un modelo educativo regido por el mercado y no por los derechos.
Uno de los aspectos más inquietantes para especialistas y académicos es la desregulación del homeschooling. Si bien esta modalidad existe en otros países, su implementación sin parámetros de edad, sin mecanismos de evaluación obligatoria y sin un sistema de supervisión pública puede derivar en desigualdades profundas. El acceso a una educación integral deja de depender del Estado para pasar a depender de las capacidades, recursos y criterios de cada familia. Además, la pérdida de la escuela como espacio socializador y como institución que garantiza un marco común para la ciudadanía aparece como una consecuencia difícil de prever pero potencialmente grave.
La flexibilización de los contenidos mínimos también alimenta la polémica. La posibilidad de que cada escuela defina su propio programa académico puede generar fracturas en la cohesión del sistema educativo nacional. Sin contenidos comunes, la calidad de la educación quedaría supeditada a las características locales, económicas o ideológicas de cada institución. Para los sectores críticos, esto no solo afecta la igualdad de oportunidades, sino que erosiona la idea de una educación pública capaz de ofrecer una base formativa homogénea a toda la ciudadanía.
Otro componente conflictivo es el rol ampliado que se asigna a los padres en la vida institucional. La intervención directa en la designación o remoción de docentes y directivos podría alterar el funcionamiento profesional de las escuelas y abrir la puerta a decisiones basadas en preferencias subjetivas o presiones internas, más que en criterios pedagógicos. En un contexto donde la autoridad docente ya se encuentra cuestionada, estas disposiciones podrían profundizar tensiones y deteriorar aún más las condiciones laborales del sector.
Las organizaciones educativas señalan además que la reforma desatiende la construcción colectiva que sostuvo la Ley de Educación Nacional, surgida de un proceso federal y participativo. En cambio, denuncian que la nueva propuesta responde a intereses privatizadores, orientando la educación hacia un modelo de competencia entre instituciones, sostenido por mecanismos de financiamiento como los vouchers educativos.
El debate sobre la “Libertad Educativa” expone una disputa mucho más profunda que la organización del sistema escolar: enfrenta dos concepciones opuestas sobre el rol del Estado, de las instituciones públicas y del derecho a la educación. Mientras el Gobierno plantea un esquema basado en la elección individual y la reducción de la intervención estatal, docentes y especialistas sostienen que estas medidas pueden socavar la equidad, la cohesión social y la calidad educativa.
La Argentina parece ingresar en un punto de inflexión. El resultado de este debate no solo definirá el futuro de la política educativa, sino también el tipo de sociedad que se pretende construir. ¿Un sistema regido por la lógica del mercado y la autonomía absoluta, o uno sostenido en la igualdad de oportunidades y la responsabilidad estatal? La respuesta, aún en disputa, marcará a las próximas generaciones.
Opinión
La educación argentina vuelve a ser escenario de una batalla ideológica que parecía superada hace décadas. La llamada “Ley de Libertad Educativa” que impulsa el Gobierno de Javier Milei no es simplemente una modificación técnica del sistema escolar: es un proyecto que redefine de raíz qué entendemos por educación pública, qué rol debe tener el Estado y qué nivel de responsabilidad se le asigna a las familias dentro de ese entramado.
Quienes defienden esta iniciativa hablan de libertad, de elección, de dinamizar un sistema que consideran rígido y obsoleto. Pero detrás de esa narrativa aparece un conjunto de medidas que, lejos de ampliar derechos, pueden debilitar—cuando no destruir—los cimientos que sostienen la igualdad educativa en nuestro país.
Permitir la educación en el hogar sin límites ni supervisión estatal suena atractivo en discursos de feria ideológica, pero en la práctica expone a miles de niños y niñas a un escenario donde la calidad y la continuidad de sus aprendizajes dependerán exclusivamente de los recursos materiales, culturales y cognitivos de cada familia. ¿De verdad podemos llamar “libertad” a un modelo que le entrega el futuro educativo de los chicos a la suerte del contexto socioeconómico en el que nacieron?
A esto se suma la posibilidad de que cada escuela defina sus propios programas de estudio según su visión particular. Así, un estudiante podría recibir una formación científica sólida en un barrio y, a pocas cuadras, otro podría tener un programa centrado en contenidos religiosos o minimalistas. La fragmentación del sistema sería inevitable. La cohesión nacional, un recuerdo. Y la equidad, una palabra vacía.
Es curioso observar cómo los defensores de esta reforma reviven debates que la Argentina resolvió hace más de un siglo. Sarmiento, por ejemplo, entendió que la educación debía ser pública, laica, universal y supervisada por el Estado para garantizar igualdad. Hoy, sin rubor, se propone volver a un esquema pre-moderno en el que cada institución, cada familia e incluso cada docente decide qué enseñar, cómo y con qué objetivos. ¿Es este el progreso que se nos ofrece?
Pero el aspecto más delicado del proyecto —y quizá el más ideológico— es el intento de correr al Estado de su rol central como garante del derecho a la educación. En su lugar aparece la lógica del mercado: vouchers, competencia entre escuelas, elección individual por encima de las necesidades colectivas. Un modelo que ya fracasó en países donde se implementó y que profundiza desigualdades en lugar de resolverlas.
Los gremios docentes reaccionaron con dureza, y no es para menos. Ven en esta reforma no una modernización, sino un retroceso. No un salto hacia adelante, sino un desmantelamiento. Y aunque algunas de sus expresiones suenen exageradas, la preocupación de fondo es legítima: un sistema educativo no se sostiene sin reglas comunes, sin supervisión estatal y sin un horizonte compartido.
El Gobierno parece convencido de que la escuela pública es un instrumento burocrático que debe ser “liberado”. Pero lo que no dice —o no admite— es que sin ese instrumento, millones de chicos quedarían a merced de un sistema desigual, fragmentado y sin garantías mínimas.
Lo que está en juego no es una reforma más. Es la manera en que entendemos el futuro de nuestras generaciones. La educación deja de ser un derecho y se convierte en un bien transable. El Estado deja de ser responsable y pasa a ser un actor más. Y la sociedad deja de compartir una base común de formación para convertirse en un mosaico de microeducaciones individuales.
Si esta es la “libertad” que se propone, es válido preguntarse: ¿libertad para quién? ¿Y a costa de quién?





